El hombre que no extraña
En una noche envuelta en la más densa oscuridad, donde la luna se oculta tras un velo de nubes traicioneras, se encuentra el hombre que no extraña. Su figura se recorta contra el cielo tormentoso, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en el vacío de un horizonte sin estrellas. No hay lágrimas en sus ojos, ni suspiros escapan de sus labios; es un alma que ha renunciado al consuelo de la memoria, un corazón que no conoce la melodía del pasado.
Los pasillos de su morada están silenciosos, las paredes adornadas con retratos de rostros que no evocan ninguna emoción. Las velas arden con una llama que no parpadea, como si el mismo aire se negara a perturbar la quietud de su existencia. En su biblioteca, los libros permanecen cerrados, sus páginas llenas de historias que nunca serán revividas, pues para él, cada palabra es un fantasma, cada frase un susurro de un tiempo que no desea recordar.
Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se atreven a tocar las sombras de la noche, el hombre que no extraña se pasea por su jardín de flores marchitas. No hay color en este lugar, solo el gris de la indiferencia que tiñe cada pétalo, cada hoja. Es un jardín olvidado por el tiempo, donde ni siquiera el canto de un pájaro se atreve a irrumpir en el silencio perpetuo.
Y así, en la penumbra de su existencia, el hombre que no extraña vive en un eterno presente, donde cada momento es tan efímero como el siguiente. No hay cadenas de afecto que lo aten, ni hilos de nostalgia que tiren de su alma. Es libre en su soledad, soberano de un reino de sombras, un monarca cuyo trono está construido sobre la nada, cuya corona es la ausencia de deseo. En su reino encuentra más inspiración para sus más profundas meditaciones, un reflejo que desafía la comprensión y que al mismo tiempo se burla de la esperanza de redención.
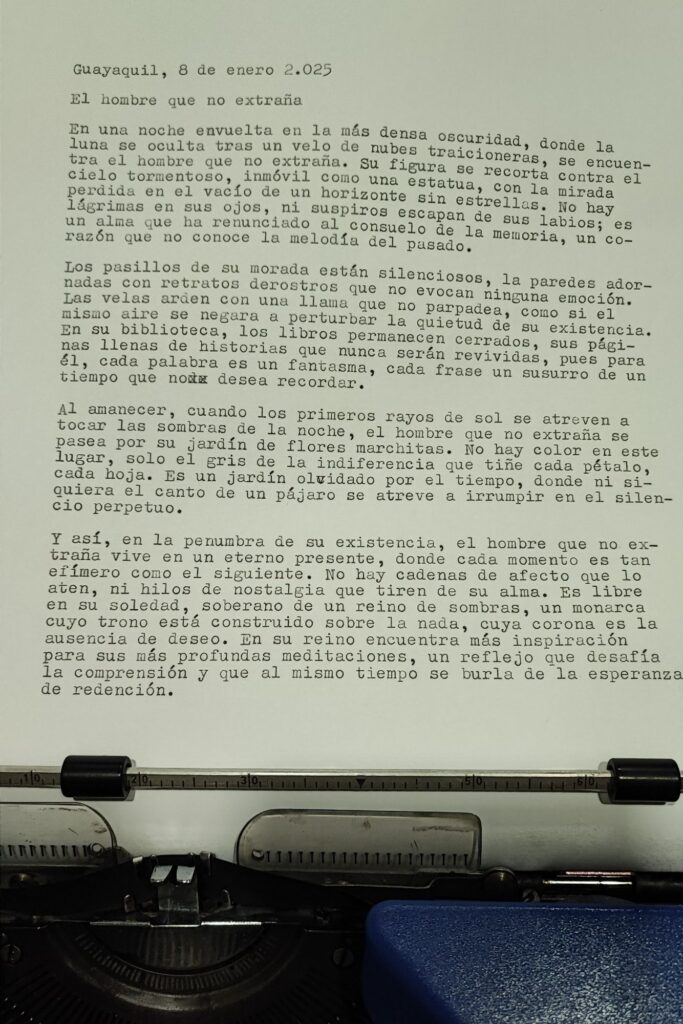
Autor
ventalizate@gmail.com