de libros y café
Había algo mágico en la combinación de libros y café, como si ambas cosas fueran cómplices de un ritual íntimo que solo entendían los corazones inquietos. Las páginas se deslizaban entre los dedos mientras el aroma del café recién hecho envolvía el aire, creando un refugio en el que el tiempo parecía detenerse. Era en esos momentos cuando las palabras de los libros cobraban vida, susurrando secretos al oído, acariciando el alma con frases que resonaban en lo más profundo. Y el café, siempre presente, era como un abrazo cálido que acompañaba cada línea, cada pausa, cada suspiro. Era un baile lento entre la tinta y el sabor, entre la imaginación y la realidad.
Y luego estaban las estrellas, esos puntos brillantes que parecían esconder respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos formular. Las noches eran más llevaderas cuando las contemplabas, cuando dejabas que su luz fría te recordara que el universo era vasto y que tus problemas, en comparación, eran solo motas de polvo en el viento. A veces, cerraba los ojos y me imaginaba flotando entre ellas, perdida en un mar de constelaciones que contaban historias de amor, de pérdida, de esperanza. Las estrellas eran testigos silenciosos de todo lo que habíamos sido y de todo lo que podríamos llegar a ser. Y en su compañía, el mundo parecía un lugar menos solitario.
Los atardeceres, en cambio, eran como un suspiro del cielo, un recordatorio de que todo, absolutamente todo, tenía un final. Pero también eran una promesa de que, tras la oscuridad, siempre habría un nuevo amanecer. Me encantaba sentarme a ver cómo el sol se despedía, pintando el horizonte de tonos dorados, rosados y morados, como si quisiera regalarnos una última obra de arte antes de irse. Era en esos instantes cuando más conectaba conmigo mismo, cuando las preguntas sin respuesta dejaban de importar y solo existía el presente. El atardecer era un momento para respirar, para soltar, para simplemente ser.
Y así, entre libros y café, entre estrellas y atardeceres, encontraba pequeños fragmentos de felicidad. Eran momentos efímeros, sí, pero llenos de una belleza tan intensa que dejaban huella en el alma. Porque la vida, al final, estaba hecha de esas pequeñas cosas que nos hacían sentir vivos, que nos recordaban que, a pesar del caos, siempre habría algo por lo que merecía la pena quedarse. Algo tan simple como una taza de café, un libro entre las manos, el brillo de una estrella o el último rayo de sol antes de que la noche cayera.
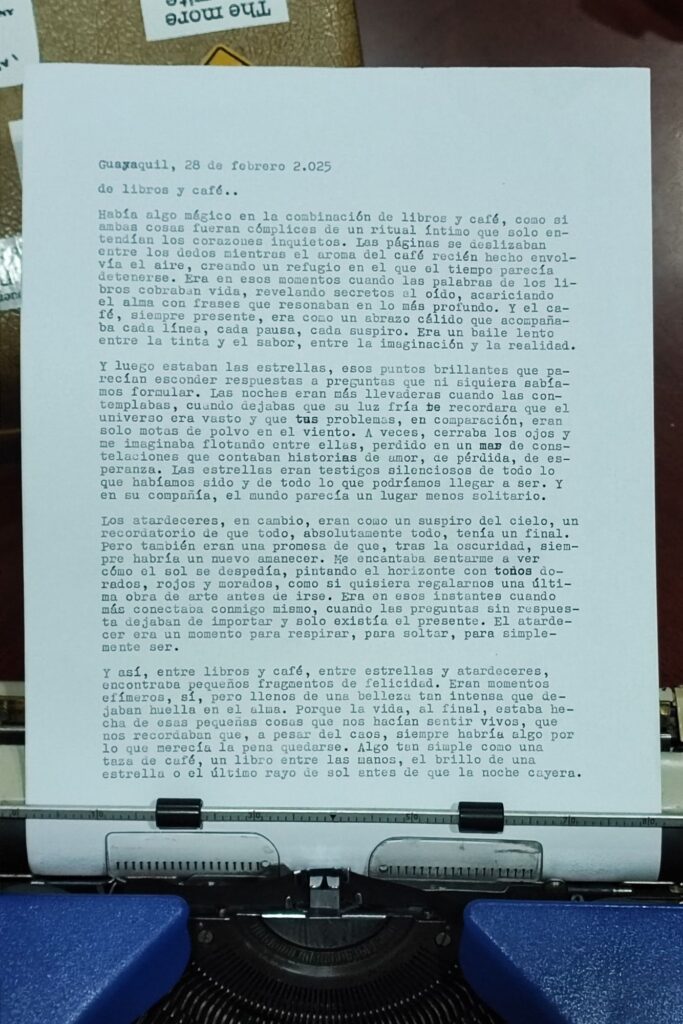
Autor
ventalizate@gmail.com